Tabla de contenidos
Del estigma al acompañamiento
Repensando la interrupción del embarazo
Por Psic. Mariela Franco Portillo
La censura social sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)
En el amplio y complejo espectro de las experiencias humanas, pocas generan tanto silencio como la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Este silencio no es casual. Es el resultado de construcciones sociales, culturales y morales que han convertido una experiencia relativamente común en un tabú. Un tabú que atraviesa generaciones, culturas y estratos sociales. En el revistazo la Psic. Mariela Franco Portillo, con su profundo entendimiento del comportamiento humano, nos invita a romper este silencio y a mirar la IVE con una perspectiva más humana y menos estigmatizante.
73 millones de historias al año
A nivel global, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que se realizan aproximadamente 73 millones de interrupciones del embarazo al año. De los embarazos no deseados, el 61% termina en una IVE, lo que representa el 29% del total de embarazos a escala internacional.
En México, entre 2007 y mayo de 2023 se registraron 263,267 procedimientos legales, de los cuales el 69% se realizaron en la Ciudad de México. Sin embargo, estas cifras solo muestran una parte del panorama. No contemplan los procedimientos fuera del sistema formal de salud ni las interrupciones autoinducidas, lo que sugiere una realidad mucho mayor de lo que indican los registros.
De frente a una paradoja
La paradoja es evidente: aquello que es estadísticamente frecuente se vuelve socialmente innombrable. Esta contradicción revela las fisuras de nuestras sociedades en términos de salud pública. También expone las dimensiones más profundas de cómo procesamos colectivamente experiencias que desafían nuestros marcos morales y existenciales.
El silencio en torno a la IVE no es meramente una omisión; es una forma activa de violencia simbólica que perpetúa el sufrimiento individual y colectivo.
Más allá de las estadísticas, hablar de esto es una responsabilidad ética. Como sociedad debemos preguntarnos para qué y cómo co-creamos narrativas que excluyen, juzgan y censuran. Narrativas que deslegitiman experiencias humanas que son válidas. Es una invitación a reconocer que detrás de cada estadística existe una persona con una historia única, compleja y merecedora de comprensión y acompañamiento.
En mi experiencia personal y práctica profesional, he podido constatar cómo esta falta de comprensión se traduce en una realidad particularmente dolorosa: la soledad de decidir.
La soledad de decidir
He escuchado de cerca las vivencias de personas que han atravesado un aborto voluntario, experiencias que muchas veces permanecen ocultas. Ahí emerge una necesidad urgente: hacer visible lo que ha estado demasiado tiempo en la sombra.
He escuchado testimonios donde la decisión de interrumpir un embarazo se tomó ante la falta de apoyo emocional y/o económico de las parejas, familia y/o contexto en general. Una mujer que acompaño me contó que su pareja la amenazó con abandonarla si continuaba con el embarazo. Aunque el discurso de la crianza compartida ha ganado terreno, he escuchado testimonios donde la carga emocional y doméstica de la crianza, incluyendo en muchos casos la responsabilidad económica continúa recayendo desproporcionadamente en las mujeres, limitando sus oportunidades de crecimiento personal, profesional y económico.
Además, la labor de la crianza parece volverse cada vez más aislada. La seguridad y el respaldo que antes ofrecían las redes comunitarias y familiares se debilitan, dejando a muchas personas en situación de embarazo sin un entorno de apoyo algunas veces lo suficientemente sólido.
Esta desarticulación del tejido social recarga emocionalmente y en términos prácticos a quienes asumen el cuidado principal. Frecuentemente deben enfrentar en soledad los desafíos de la crianza, profundizando sus sentimientos de vulnerabilidad y aislamiento.
Y aquí radica otra paradoja: aunque la IVE se ha despenalizado en varios lugares, las personas en situación de embarazo pueden enfrentar este proceso en desamparo. La ley puede cambiar, pero los juicios morales suelen persistir, manteniendo patrones de aislamiento.
Legalizar no ha significado legitimizar emocionalmente, y menos aún, crear espacios de acompañamiento real: pasar de la tolerancia legal al sostén emocional genuino.
Esta soledad silenciosa caracteriza tanto la decisión como el proceso. Genera efectos que van más allá de lo emocional: afecta la salud física y psicológica de quienes la viven. También refuerza patrones sociales de aislamiento que se transmiten entre generaciones, creando un caldo de cultivo donde el trauma individual y colectivo encuentra terreno fértil para desarrollarse.
Cuando el silencio traumatiza
Acompañamiento y Supervivencia psíquica
Recuerdo a una mujer sorprendida por la cantidad de personas esperando su turno en una clínica de IVE. Pensaba que era algo raro; se encontró con una sala llena, en su mayoría mujeres sin compañía. Este dato no está en los informes, pero es revelador. Habla de una soledad que acompaña la decisión.
Desde una perspectiva informada en trauma, sabemos que el impacto no reside solo en el evento, sino en la forma en que este es procesado. La ausencia de contención, el juicio o el aislamiento pueden transformar una experiencia difícil pero manejable en una herida profunda.
Cuando una persona atraviesa una IVE rodeada de silencio, sin espacios para nombrar su experiencia o procesar sus emociones, algo crucial se pierde. El cuerpo y la psique no encuentran vías de integración. Lo que podría resolverse naturalmente queda suspendido, generando síntomas como hipervigilancia, evitación o desconexión emocional.
El silencio colectivo es un agente traumático. No es la decisión o el procedimiento lo que traumatiza, sino la imposibilidad de ser vista, escuchada y acompañada en una experiencia humana legítima.
Además, he visto cómo incluso embarazos deseados pueden detonar respuestas traumáticas. Algunas mujeres experimentan miedo extremo o reactivación de traumas pasados al quedar embarazadas.
Esto tiene una explicación neurobiológica: la gestación implica una reorganización profunda del sistema nervioso. Si existen traumas previos no resueltos —de abandono, abuso, violencia o incluso heredados transgeneracionalmente—, el embarazo puede reactivar esos sistemas de alarma.
En estos casos, la IVE no es una falta de preparación, sino una forma de supervivencia psíquica. El cuerpo decide, desde una lógica ancestral, que continuar con esa gestación representa un peligro. Comprender esto requiere dejar de moralizar y empezar a mirar con profundidad.
La experiencia de una interrupción voluntaria del embarazo no es inherentemente traumática. Algunas mujeres la describen como ‘la mejor decisión que pudieron tomar’ dadas sus circunstancias particulares. Sin embargo, cuando esta experiencia se vive en soledad, sin apoyo emocional ni espacios de escucha, puede volverse profundamente dolorosa. Cuando una sociedad hace imposible narrar o procesar estas vivencias, estamos ante un trauma que trasciende lo individual y se convierte en algo que nos atraviesa a todos como colectivo. Para comprender mejor esta complejidad, es necesario explorar la diversidad de circunstancias que llevan a estas decisiones, más allá de explicaciones simplificadas.
Entre el cuidado y la decisión
Navegando las complejidades de la IVE
He escuchado diversos motivos por los cuales las personas eligen interrumpir un embarazo. Algunos incluyen: maternidades anteriores vividas en soledad, vínculos de pareja inestables, alteraciones cromosómicas detectadas en estudios prenatales, situaciones económicas adversas, y condiciones delicadas de salud. También he escuchado razones relacionadas con el terror a repetir patrones traumáticos de la propia infancia, o la decisión de no ser madre en ese momento de sus vidas, tomada de manera individual o compartida con el padre.
Una dimensión particularmente compleja que he encontrado es cuando existe el deseo del hijo pero un rechazo profundo a los mandatos asociados a la maternidad como institución social. Aquí se hace evidente una diferencia fundamental. La diferencia entre querer a un futuro hijo y estar dispuesta a asumir un rol que tradicionalmente ha implicado la subordinación de la propia identidad. En estos casos, la decisión no surge de la ausencia de amor hacia el futuro hijo, sino del reconocimiento de que la maternidad tal como está socialmente construida resulta incompatible con la propia visión de vida y bienestar.
En muchas ocasiones, surgen preguntas como: «¿Qué no es más fácil haberse cuidado?», haciendo referencia al uso apropiado y anticipado de los métodos anticonceptivos. Aunque esta pregunta puede parecer obvia, su respuesta emerge de una realidad más compleja de lo que aparenta.
«Cuidarse» a veces no es una acción que dependa únicamente de la voluntad individual. El acceso a la información y a servicios de salud sexual y reproductiva constituye el primer nivel de complejidad.
La posibilidad de negociar el uso de anticonceptivos con la pareja, algunas creencias religiosas en torno a la sexualidad, y las reacciones adversas que generan en los cuerpos de algunas mujeres el uso de métodos anticonceptivos añaden otras capas de dificultad.
Además, las variables biopsicosociales asociadas al uso del condón masculino, la violencia de género o la desigualdad estructural son factores que atraviesan profundamente la capacidad de «cuidarse». Estos factores no determinan las decisiones, pero sí las influencian de manera significativa.
Muchas veces, incluso con acceso y conocimiento, los anticonceptivos fallan. Otras veces, el contexto emocional, afectivo o violento impide una elección libre y segura. Es fundamental comprender que quienes han experimentado abuso, coerción emocional o desigualdades estructurales enfrentan obstáculos significativos. Obstáculos para acceder y ejercer su derecho fundamental a la autodeterminación corporal.
La pregunta, entonces, no debería ser «¿por qué no se cuidó?», sino: «¿qué condiciones estructurales, sociales y vinculares están detrás tanto de las dificultades para cuidarse como de las decisiones de interrumpir un embarazo?».
Ahora bien, es importante aclarar que en el acompañamiento a personas que han atravesado una IVE, no todos los relatos están marcados por la violencia, la ignorancia o la precariedad. Existen también historias donde la decisión surge en contextos aparentemente favorables: relaciones estables, acceso pleno a información y servicios de salud, uso adecuado de anticonceptivos que fallan, y aun así, el embarazo no planificado ocurre.
Estos casos revelan cómo la maternidad y paternidad no constituyen destinos inevitables, sino elecciones conscientes que pueden no alinearse con los proyectos vitales individuales o de pareja, independientemente de las condiciones externas. Factores como el timing biográfico, las metas profesionales o educativas, el bienestar emocional o la decisión compartida sobre cuándo y cómo ejercer la parentalidad cobran relevancia.
Esta diversidad de contextos y motivaciones refleja una realidad fundamental: el aborto trasciende cualquier categorización simple y cuestiona las narrativas que lo reducen exclusivamente a consecuencia de vulnerabilidades sociales. La complejidad de estas experiencias nos invita a mantener una mirada amplia y respetuosa hacia todas las decisiones reproductivas, reconociendo que cada decisión tiene su propia complejidad.
La IVE trasciende fronteras
La IVE trasciende categorías sociales, económicas y culturales. No existe un perfil único de persona que aborta: son personas de cualquier edad, situación económica, trasfondo religioso o ideología política. Cada decisión responde a circunstancias particulares e íntimas, desde condiciones de salud hasta decisiones conscientes sobre el timing reproductivo. La escasez de datos y relatos personales nos deja en una posición de gran fragilidad. Se genera un círculo vicioso donde el estigma produce silencio y el silencio perpetúa más estigma. Esta fragilidad suele ser terreno fértil para diferentes formas de violencia: la violencia epistémica, que construye narrativas basadas en prejuicios en lugar de realidades; la violencia política, que crea leyes sin sustento en evidencia empírica; y la violencia social, que perpetúa mitos dañinos hacia las personas.
Una invitación al diálogo
Este artículo no pretende ofrecer respuestas definitivas ni soluciones simples a un fenómeno inherentemente complejo. Su propósito es más modesto y, paradójicamente, más ambicioso: abrir espacios de diálogo que permitan aproximaciones más humanas, empáticas e integrales sobre la interrupción voluntaria del embarazo.
Invito al lector a suspender temporalmente sus certezas, a cuestionar sus propios marcos de referencia y a adentrarse en un territorio de reflexión que puede ser incómodo pero que es necesario para construir sociedades más justas y empáticas. No se trata de cambiar opiniones, sino de expandir comprensiones.
En última instancia, hablar de la IVE es hablar de nosotros mismos como sociedad: de nuestros miedos, nuestras contradicciones, nuestras aspiraciones y nuestras limitaciones. Es un espejo que nos devuelve una imagen compleja de quiénes somos y quiénes podríamos llegar a ser si eligiéramos la comprensión por encima del juicio, la empatía por encima del estigma, y la transformación colectiva por encima del silencio perpetuo.
Conecta con la Psic. Mariela Franco Portillo y @tomemosuntee
Esperamos que este artículo te haya invitado a reflexionar sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo desde una perspectiva más humana y empática.
¿Qué reflexiones te ha generado este artículo sobre la IVE? ¿Crees que como sociedad estamos listos para un diálogo más abierto y compasivo sobre este tema? Comparte tus pensamientos y preguntas en la sección de comentarios; la Psic. Mariela Franco estará encantada de leerte y de interactuar contigo.
Puedes contactar a la Psic. Mariela Franco Portillo para obtener más información, recibir acompañamiento o seguir su trabajo:
- Correo electrónico: franc.mariela@gmail.com
- Teléfono: +52 442 550 1169
- Redes sociales: @tomemosuntee












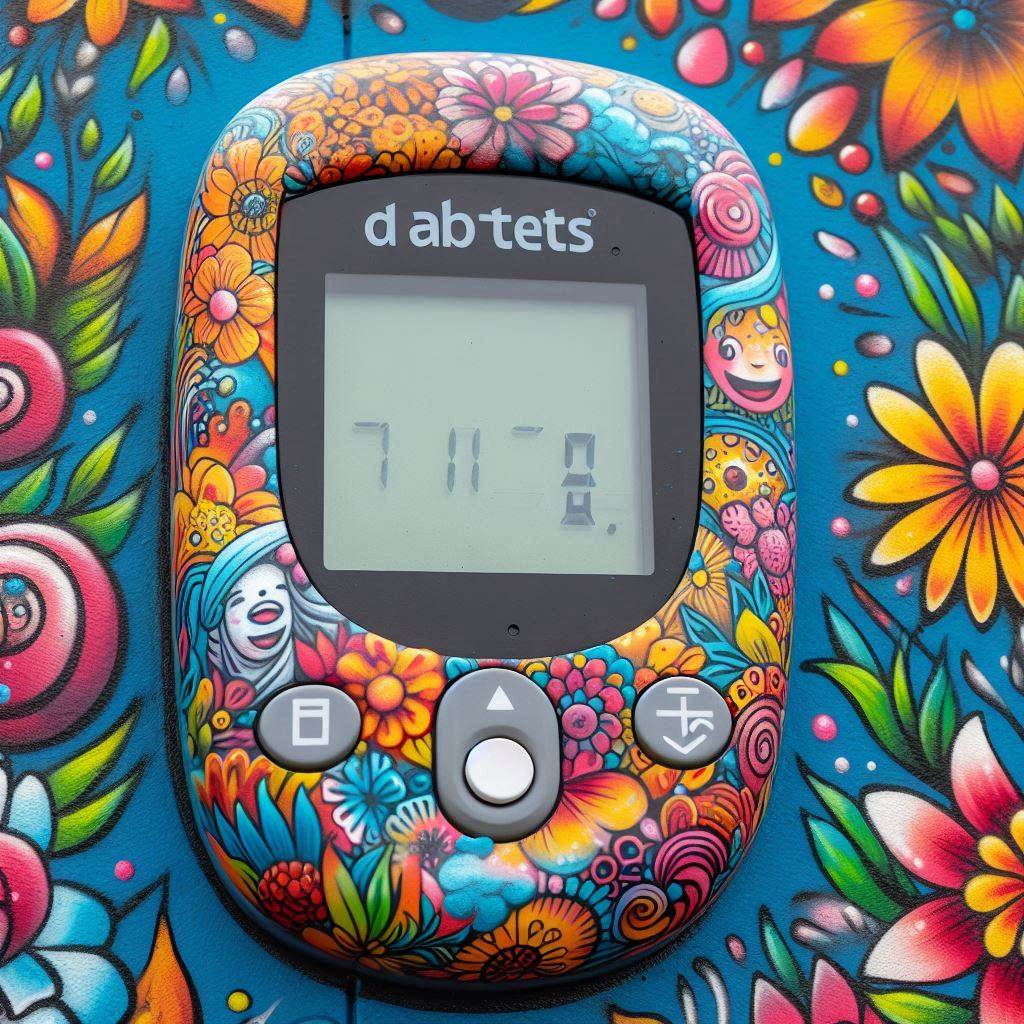

4 comentarios en “Repensando la interrupción del embarazo”
Me sentí muy identificada con la «soledad de decidir». Es un proceso increíblemente difícil y la falta de apoyo es abrumadora. Lo de «legalizar no ha significado legitimizar emocionalmente» es una verdad enorme. Necesitamos más espacios de acompañamiento real. ¿Dónde puedo encontrar más información sobre @tomemosuntee?
Aunque respeto todas las opiniones, me parece que el artículo se enfoca demasiado en justificar la IVE. No se profundiza en las consecuencias emocionales que puede tener para algunas personas, incluso si la decisión fue «la mejor». Creo que hay que ser más balanceado. ¿Qué hay de los grupos de apoyo para mujeres que se arrepienten?
Súper interesante lo de la «violencia simbólica» y cómo el silencio puede traumatizar. Nunca lo había visto desde esa perspectiva. También me impactó lo de que «la IVE no es una falta de preparación, sino una forma de supervivencia psíquica». Es una mirada muy necesaria para dejar de juzgar.
Este artículo me hizo pensar mucho. La frase «La ley puede cambiar, pero los juicios morales suelen persistir» es tan cierta y dolorosa. Es increíble que algo tan común (73 millones al año ) siga siendo un tabú. Gracias a Mariela por poner el tema sobre la mesa de forma tan sensible.